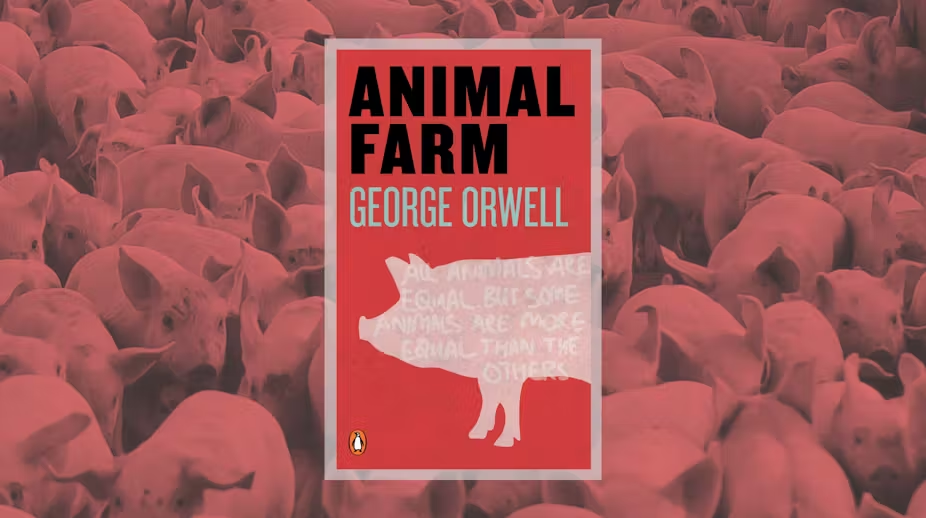 [Foto: Penguin Random House/ Canva]
[Foto: Penguin Random House/ Canva]
Rebelión en la Granja (1945), de George Orwell, cumple 80 años el 17 de agosto de 2025. Si algo sabe todo estudiante de historia o política, es que la novela no trata realmente sobre animales. Claro, los personajes principales son cerdos y caballos. Pero en realidad, según nos dicen, trata sobre la Unión Soviética y lo que sucedió con los ideales del comunismo bajo el liderazgo corrupto de Joseph Stalin.
El propio Orwell —parte de una generación de autores británicos de habla sencilla que aún no habían escuchado la teoría de Roland Barthes sobre la muerte del autor (la idea de que las palabras hablan por sí mismas y las intenciones del autor son irrelevantes)— proclamó que así era como debía leerse la historia.
¿Pero qué pasaría si tomáramos más en serio a los animales de esta historia?
Orwell escribió esta breve e impactante novela en una época en la que se consideraba científicamente inadmisible que a los animales se les otorgaran pensamientos o incluso sentimientos. La idea de Charles Darwin en 1859, de que los humanos están emparentados con todas las demás especies animales, fue una oportunidad perdida para reflexionar sobre cómo las cualidades de los primeros podrían estar presentes en los segundos. En cambio, los psicólogos animales de la época de Orwell insistieron con más fuerza que nunca en la existencia de una brecha cognitiva entre el “nosotros” humano y el “ellos” animal.
Sus expertos contemporáneos en ciencias sociales y humanidades se sumaron a esta distinción. El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss escribió en 1962 que “es bueno pensar con los animales“; en otras palabras, si cuestionamos las creencias humanas sobre los animales, podemos revelar nuestros propios valores y patrones sociales profundamente arraigados.
Para los estándares actuales, y en el contexto de la sexta extinción masiva, esta afirmación parece lamentable. Los estudios multiespecies contemporáneos rechazan la idea de que los animales no sean más que un recurso para los humanos, incluso desde una perspectiva filosófica.
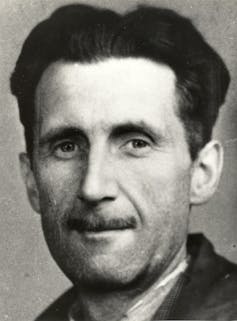
En cambio, muchas culturas y sociedades del mundo tienen tradiciones que les permiten interactuar con los animales reconociendo su personalidad. Quienes conviven con otras especies, e incluso las cazan, suelen llegar a comprender de cerca su comportamiento y capacidad de acción.
Un importante proyecto académico del Reino Unido investiga cómo se reflejan estas relaciones en las fábulas sobre animales. Titulado “Repensando las fábulas en la era de la crisis ambiental”, fomenta la colaboración entre académicos, artistas y escritores para imaginar los mundos únicos de diferentes especies, como caballos, ratas, cuervos y arañas, en sus entornos cambiantes y precarios.
Viviendo en una época anterior a la introducción generalizada de la agricultura a gran escala asistida químicamente, Orwell no estaba tan alejado de la agricultura preindustrial y su profundo conocimiento de los animales. Su ensayo de 1936 sobre la muerte de un elefante en Birmania está lleno de angustia ante el sufrimiento de un animal real.
En Rebelión en la Granja, el punto de partida también es el sufrimiento animal: las crueldades del granjero humano son indiscutibles. Como advierte el Viejo Mayor, un jabalí sabio y anciano, a los demás animales: “Jóvenes cerdos… todos ustedes gritarán a grito pelado en el bloque dentro de un año”.
La fábula cambia si nos aferramos a esta realidad a lo largo de toda la historia. Orwell la reitera más adelante en la historia, cuando se informa a los animales sobre las crueldades de la Granja Pinchfield. La tiranía humana es enemiga de los animales, y a pesar de la traición de sus esperanzas bajo el liderazgo del cerdo Napoleón, la justicia de su causa nunca se ve socavada.
Sueños de animales
La revolución animal de Orwell, el derrocamiento del granjero, está inspirada en el sueño de un cerdo. El Viejo Mayor reúne a los demás animales de la granja para contarles su visión de “la Tierra como será cuando el hombre haya desaparecido”, y la explotación humana de los animales desaparezca. Es el tipo de descripción que haría revolverse en sus tumbas a los psicólogos animales del siglo XX. ¿Animales con vida interior? ¡Ridículo!
Cualquier dueño de perro te dirá que su amigo de cuatro patas tiene sueños; sin embargo, durante décadas, permitimos que los científicos nos dijeran que no. Los sueños de los perros están entretejidos en la descripción de la vida en el bosque creada por el antropólogo Eduardo Kohn. En su libro How Forests Think (2013), Kohn argumenta que todos los animales piensan e imaginan su futuro. Su supervivencia —ese motor fundamental de la revolución de las granjas— se basa en la capacidad de hacerlo.
En un pasaje memorable, Kohn describe cómo un mono debe interpretar los sonidos del bosque y usarlos para predecir posibles resultados (¿un choque inocente o un depredador?) para poder vivir. Los animales de Kohn viven en un mundo lleno de significado. La capacidad humana para crear significado mediante el lenguaje abstracto es solo un ejemplo de una característica universal de la vida.El tráiler de la adaptación de 1954 de Rebelión en la granja.
Los sueños se repiten a lo largo de Rebelión en la Granja, pero finalmente son ahuyentados por las palabras. Los mandamientos de los animales, escritos en la pared del granero, son modificados con picardía uno a uno para justificar la corrupción de los cerdos.
Una vez que el significado se externaliza y se objetiva en la palabra escrita, es susceptible de manipulación. Las palabras pueden reescribirse y, con ellas, el pasado. Los animales pierden la certeza de sus recuerdos preverbales. Los sueños desaparecen de la narrativa.
La investigación en comunicación científica argumenta que las tendencias recientes en la historia natural popular responden al deseo de los lectores de reconectar con el significado del mundo más allá de lo humano que Kohn y otros describen. Para este tipo de lector, Rebelión en la Granja puede explorar la agencia animal y la falacia del excepcionalismo humano.
Más allá del canon
Como parte de la serie Repensando los Clásicos, les pedimos a nuestros expertos que recomienden un libro o una obra de arte que aborde temas similares a la obra canónica en cuestión, pero que (aún) no se considere un clásico. Aquí está la sugerencia de Charlotte Sleigh:
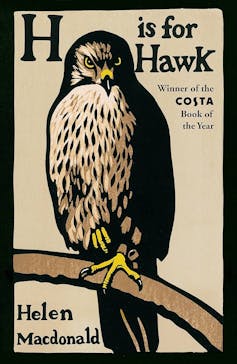
Es sorprendentemente difícil encontrar obras occidentales recientes de ficción con voces de animales para adultos, quizás por temor a parecer infantiles. En cambio, la literatura indígena de todo el mundo abunda en cuentos de animales. Native American Animal Stories, de Joseph Bruchac (1992), ofrece una gran selección.
La no ficción contemporánea explora con mayor intensidad las historias centradas en los animales. Las memorias de Helen Macdonald, H is for Hawk (2014), son un clásico moderno. Los poetas también interactúan con las voces de los animales, como Susan Richardson en Words the Turtle Taught Me (2018). Y en artes visuales, Fiona MacDonald, del proyecto de arte e investigación Feral Practice, plantea, entre otras preguntas centradas en los animales, qué sucedería si hormigas comisariaran una galería.
Charlotte Sleigh es profesora asociada, Departamento de Estudios de Ciencia y Tecnología, UCL.
Este artículo se republicó de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el artículo original aquí.
![[Foto: Heliograf]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08102623/p-1-91470543-soy-sauce-redesign.webp)
![[Foto: Samsung]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/09095822/p-1-91471568-4-prototypes-that-could-signal-where-consumer-tech-is-heading-over-the-next-decade.webp)
![[Fuente de la imagen: Unsplash]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08100453/p-91467930-linkedin-is-expanding-ai-job-search.webp)
![[Fuente Foto: Freepik]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08092803/p-91455811-transparency-and-story-telling-boss-master-skill.webp)




![[Foto: Getty Images]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06122311/EDITED-FC-Executive-Board-Templates-1-48.webp)
![[Foto: Getty Images]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/07110631/INC-Masters-Fast-Company-publishing-41.webp)
![[Imagen generada con IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/07084402/Copilot_20260107_224343.png)